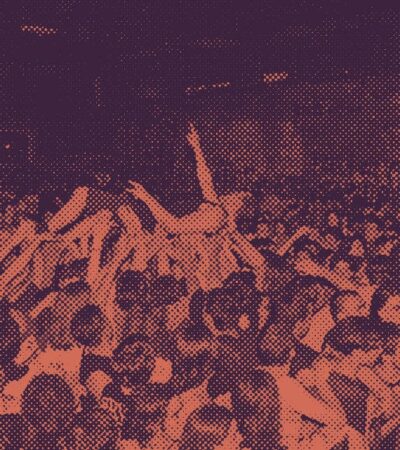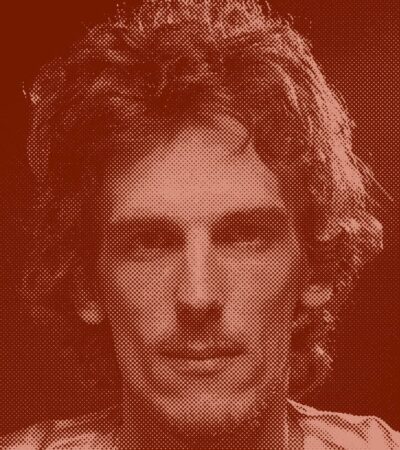Querido diario:
Corría el año 2013 en la ciudad de Buenos Aires cuando fui a realizar una entrevista a un político, una que nunca publiqué. La reunión fue en un bar palermitano que ya no existe y el día era mi franco. Todavía recuerdo que la humedad era del 142%. Estaba a punto de desarrollar branquias. Humedad a esos niveles en los que el Sol se veía como nublado pero con un cielo despejado, y el la temperatura era más digna de una estadía en el averno.
Y lo recuerdo muy bien por dos motivos. El primero, es que llevaba semanas con menos de 5 horas de sueño por día, a veces menos. Y eso que nadie me presionaba: era yo solito el que, no solo no decía que no a nada, sino que buscaba aún más. El segundo, después se los cuento.
Algunos podrán llamarle ambición, querer comerse la cancha, tener hambre. Pero para mí se trató de una sensación que sólo los inseguros hemos atravesado una y otra vez: creer que los demás se darán cuenta de que no estamos capacitados para el trabajo que tenemos. Creer que no lo estamos.
Hay diversas corrientes de la salud mental que califican esto como un síndrome, el del “impostor”. Un tipo que siente que realmente usurpa el lugar que debería ser ocupado por una persona capaz, solo que nadie se dio cuenta aún. Es todo un tema, porque implica que nuestro subconsciente nos juega en contra y es cómplice de la maniobra fraudulenta.
En lo particular no lo he vivido de ese modo, sino tan solo como el síntoma de algo más grande. ¿Nunca sentiste ese temor al vacío que produce un período de paz y felicidad? En una vida como la que llevamos, en este mundo en el que vivimos en que no podemos controlar siquiera nuestro pasado, un momento de paz es inmerecido. ¿Cómo vamos a estar en paz? ¿Cómo vamos a sentirnos bien? La lógica indica que, si no estamos preocupados por nada, debemos preocuparnos porque no prestamos la suficiente atención.
Los miedos pueden jugar muy, pero muy en contra en la rutina laboral. Basta tener una linda oportunidad de mejora para justificar el autoboicot con conductas agresivas hacia el cuerpo: no dormir en la noche previa, abusar de la comida, el alcohol o cualquier otra sustancia con secuelas de resaca al día siguiente. Todas piezas de un repertorio que nos grita que no nos merecemos que nos vaya bien. Y si así y todo, alguien opta por darnos una chance, es que todavía no se dio cuenta.
Pero quiero hablar de un nuevo concepto que ya debería patentar: el síndrome del impostor emocional. ¿Viste cuando sentís que está todo bien y de pronto, en un momento de silencio, te agarra el miedo? No sé bien cómo explicarlo para quien no lo vivió, pero intentaré ser lo más descriptivo posible.
Ocurre cuando existen momentos de felicidad, sea propia o compartida. Algo se rompió en algún momento de nuestras vidas y está pegado con curitas. Sabemos, entonces, que no resiste un mínimo golpe, que solo nosotros sabemos cuidar de esa cosa para que no se desarme en pedacitos. Es ahí que, ante la posibilidad de ser felices, nos preocupamos, nos angustiamos. Sí: la alegría puede angustiar. ¿Por qué? Porque no la merecemos, claro. Seguramente está por pasar algo que vuelva todo a su curso natural, que no es otro que el del sufrimiento. Impostores de la vida tranquila que merecen su castigo por atreverse a estar bien.
Imaginate al final de un día largo. Un día en el que todos tus vínculos, los afectivos, los laborales, los familiares, los del tipo que viajaba al lado tuyo en el colectivo, todos tuvieron interacciones sanas. Nadie afectó tu ánimo para mal. Fuiste a almorzar y el menú del día estaba todavía disponible y fresco. En el colectivo te paraste justo al lado de la persona que descendía en la siguiente parada. Hay dos por uno en tu heladería favorita y justo los dos gustos de viejo que querés están fresquitos, recién hechos. Por si fuera poco, decidís poner a prueba tu suerte y te acercás al mercado de mitad de cuadra solo para comprobar que tu vino favorito está a mitad de precio.
Al llegar a tu casa felicitás a tu yo de la noche anterior que tuvo la gentileza de lavar los platos, y hasta te darías un abrazo al notar que en la heladera sobran opciones de comida para calentar mientras te ponés en patas. Tu única decisión complicada pasa por tener que elegir entre los capitulos de tu serie favorita que acaban de estrenar, ese libro que te mira con ganas de que lo tomes entre tus brazos y aquel disco que te susurra “vení, dale, sabés que querés escucharme”.
No importa la opción, ni la comida que elijas, ni siquiera que el perro venga a buscar mimos mientras te derretís sobre el sofá con una taza de café, o una copa de ese gran vino, o un chop de cerveza roja bien espesa. No importan ni el perro, ni las gatas, ni la música de fondo, ni el libro o la serie.
Algo te agarra. Agarra, sí, de agarrar: tomar con garras. ¿Qué es esta sensación de bienestar? ¿Por qué siento un vacío al que me estoy por caer? Porque ese vacío está lleno de caos, Nicolás, y hoy no está, se fue de vacaciones o se las tomó a otro planeta. Y ante la ausencia de caos, en lugar de bienestar, sentís vacío. Y a nadie le gusta el vacío. Bueno, salvo que venga con una porción de papas fritas.
Es la sensación de que está todo bien porque no prestaste la suficiente atención y algo te lo arruinará en cualquier instante.
Le llamo Síndrome del Impostor Emocional (patente pendiente) porque es un mecanismo similar al Síndrome del Impostor que todos conocemos pero con una variante: sentimos que no merecemos estar bien, que nacimos para sufrir y que ése debería ser nuestro estado natural, no la parsimonia. ¿Cómo vamos a sentirnos bien si no lo merecemos? Alguien se dará cuenta y nos devolverá a nuestro lugar gris y húmedo. Ese lugar en el que nos codeamos los malos hijos, las parejas que no están a la altura, los pésimos amigos y todo alguien o algún hecho puntual nos hicieron creer que somos.
Ahora que se puso de moda dar charlas sobre por qué los famosos lloran al contar que una vez tuvieron un ataque de pánico, me pareció interesante recordarnos cómo fue que nosotros comenzamos con esto.
¿Cuántas veces nos preguntaron desde cuándo estamos así? ¿Cuántas esta semana? Y la respuesta es siempre la misma: tengo fecha de diagnóstico, no de cuándo comenzó. Porque comienza de a poquito. Más de una vez te preguntaste, Nico, cuál sería el click que haría que una persona pierda la cordura. Dabas por sentado, y con justa razón amparada por la ciencia, de que todos podemos sufrir una voladura de tejas en nuestro techo mental en algún momento de nuestras vidas. Hoy, creo, es hora de que digas que hay señales de alertas tempranas. No, no de que estés en el camino que conduce a la locura, si no que hay actitudes que, al dejarlas pasar, son como la bolita de nieve que comienza a rodar en la cima de una montaña.
Pero solo la ley puede castigarnos por cosas y solo si se las hicimos a otras personas. ¿Por qué la autoflagelación? ¿Qué nos hicimos? ¿Recordás cuando entraste en pánico a morir por la posibilidad de un viaje por demás seguro? En realidad te construiste una imagen en la que no te merecías que te vaya bien.
Si sentís que no te merecés estar bien, si sentís que algo está por arruinarte la vida, es porque algo comenzó a fallar. Y es re atendible a tiempo, lo sabemos. Es una cuestión de percepciones basada en uno o varios eventos de nuestras vidas que nos dejó en un estado de fragilidad en el cual nos creímos que somos otra cosa, una menor, una poquita o más triste. Y eso puede corregirse a tiempo.
Ah, si lo hubieras sabido hace veinte años, Niquin. Diría que ahora no tiene sentido que te lo remarque, porque como lo dejaste pasar, la bolita de nieve derivó en avalancha y hoy estás en otra estadía. Y como tenés que sanar un montón de otras partes de tu cabeza, ese vacío aún te espera y te encuentra cada vez que lográs acallar los fantasmas. Pero quizá, ahora que hay mucha gente que presta atención a tu historia de paciente impaciente, podrías compartir esta otra historia. Porque algunos te preguntan por cosas que ya merecen de un profesional de la psiquiatría, otros te preguntan por parientes o amigos.
Y si bien a todos les puede interesar la película, nadie, absolutamente nadie, ha preguntado cómo se escribió el guión. Nosotros hablamos de pedir ayuda a quienes saben, en lugar de probar recetas novedosas salidas de la cabeza de un delirante con ganas de juntar fama y plata. La verdad es que deberíamos decir, de entrada, que al igual que gran parte de los problemas de salud, son muchas las caídas mentales que pueden prevenirse.
Decía que había un segundo motivo por el que recuerdo muy patente aquel día. Fue el de mi primer ataque extremo. Llegué a casa y el universo estaba en orden. Todo había salido bien. Tenía comida para elegir, libros en cola, el equipo de música me miraba con cara sensual y todo el día siguiente de franco como para sentarme a relajarme antes de proceder a desgrabar la entrevista.
En eso estaba cuando algo me tomó del pecho y me hizo salir de la posición horizontal. Esa misma mano invisible no me soltó y me hizo poner de pie mientras buscaba aire como quien cayó al mar. Estoy seguro que si me pudiera ver desde afuera, habría llamado a un exorcista porque la sensación es que uno se levanta con el pecho, como si efectivamente alguien nos tomara de una corbata imaginaria.
Bajé los seis pisos por la escalera a una velocidad que no entiendo cómo mis tobillos aún ocupan un lugar en mi cuerpo. Una voz me gritaba que no me pasaba nada, otra me llevó a accionar frente a un peligro que no podía ver. Ya en la calle comencé a caminar a toda velocidad. No, correr, no. Caminar a ese ritmo que hacen arder las pantorrillas. Las mías humeaban. Hasta que pasó, hasta que el peligro se fue, hasta que esa voz lejana que me gritaba que estaba todo bien se acercó y hablaba en voz pausada, dentro de mi cabeza, y decía “te dije, zonzo: está todo bien, volvamos a casa”.
Estaba tan lejos.
Fue tanto lo que caminé para huir de mi cabeza que no podía volver.
Lo charlé muchísimo en terapia. Hablé demasiado sobre qué me llevó a eso. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ya era tarde, de que nada me servía conocer mi camino. Y que hablarlo, en vez de tranquilizarme, solo redoblaba la apuesta porque traía a mi cabeza de nuevo todos esas cosas que hasta entonces eran fantasmas. Ya era tarde para hablar: necesitaba alguien que me trate.
Por eso lo cuento aquí, en este diario que permito que otros lean. Para que otros no lleguen a ese punto en el que necesitan de un ingeniero para reconstruir una casa y tan sólo necesiten ponerse a ordenar algunas cosas y hacer arreglos menores.
En fin, como te contaba, al principio, estas son mis razones por las que hay que saltearse los días de extrema humedad.
PD: Nunca publicaste la entrevista. Nada, te recuerdo, no más. No es que quiera cargarte con más cosas… No, no…
Gracias por haber leído.
Y ojalá les llegue a tiempo.