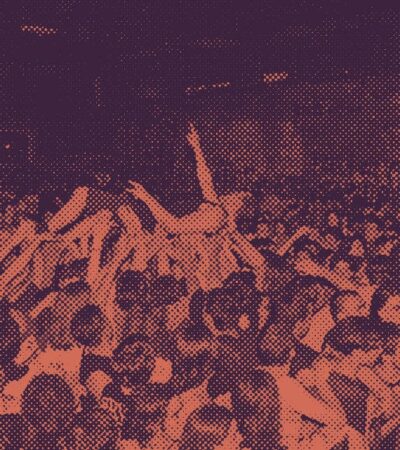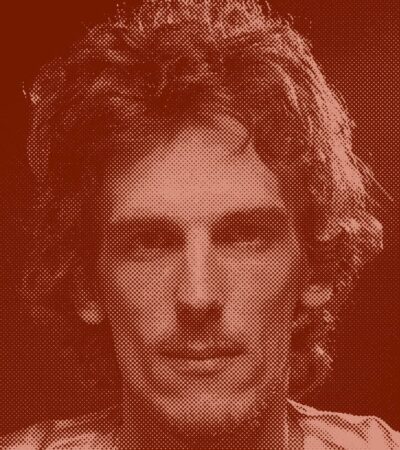De todas las agresiones que se hacen hacia los porteños, quizá la más hiriente es esa que dice que creemos que “la Argentina termina en la General Paz”. Cuando era muy chico existía una novela llamada “Más allá del horizonte”, la cual tenía un guión de época en el que Grecia Colmenares se enamora de un aborigen encarnado por Osvaldo Laport. A su vez, nada zafaba de las parodias de “Peor es Nada”, lo más parecido a Saturday Night Live que hemos tenido por estas tierras, con la dupla imbatible de Jorge Guinzburg y Horacio Fontova. Allí, la novela fue satirizada como “Más allá de la General Paz”. Todavía me causa gracia el nombre.
Cuando crecí me di cuenta de que había más vida céntrica en cualquier localidad cabecera del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires que en mi barrio, dentro de la Capital Federal. Con lo cual, eso de que el porteño cree que la Argentina termina en la General Paz me jodía un poco, pero por mero sentido de pertenencia. Al vivir en la frontera de Lugano con la autopista, tenía más cerca el centro de Ramos Mejía que el de mi propia ciudad. Literalmente.
Hasta los 16 años no salí del territorio compuesto por esa franja imaginaria que va desde San Pedro hasta Miramar. Vacaciones en Mar del Plata o en un camping en algún municipio costero, y no mucho más. Lo más cercano a un lugar con montañas que conocí fue al ir hacia Balcarce. Desde Mar del Plata, obvio. ¿Viajar al exterior? Por favor, que ningún padre se va de vacaciones en carpa con tres pibes si tiene el dinero para Disney.
Pero en la educación secundaria se me dio la oportunidad de conocer otro país. Por una hora y bajo altísimo riesgo.
Contexto
Fui a un colegio secundario que tiene una tradición centenaria consistente en financiar el nivel educativo de escuelas en la frontera de la provincia de Jujuy con Bolivia. ¿Con qué? Con parte del dinero de la cuota que le cobra a sus alumnos. Y donaciones, muchas donaciones. Y desde hace casi medio siglo, tiene la costumbre de que los chicos de cuarto año (adolescentes de 16 y 17 años) viajen en septiembre a pasar unos cuantos días en los distintos pueblos donde se encuentran estos establecimientos. Pueblos en el mejor de los casos, que en otros son escuelas en medio de la nada.
Así, en 1998 descubrí la primera gran mentira. La Argentina no termina en La Quiaca. O sea, sí termina pero en esa latitud. En la cresta de Jujuy hay otro pueblo llamado Santa Catalina. Si alguien se queja de la altura, mejor que no pise Santa Catalina. Con sus 3.800 metros sobre el nivel del mar supera a La Paz, Bolivia, donde los futbolistas de élite la pasan mal.
Durante un par de siglos fue un yacimiento de oro y aún hoy existen quienes afirman que en sus arroyos se puede encontrar alguna pepita, si se tiene suerte. Lo único que encontré una mañana fueron renacuajos congelados. Espero que no se hayan cocido luego, con los 40 grados del mediodía.
Allí hacíamos base para ir a los distintos colegios en lugares soñados. Es obvio que para llegar pasé por Purmamarca, atravesé la quebrada de Humahuaca, recorrimos La Quiaca y demás. Pero esto… Esto es otra cosa.
Al deambular por lo más alto de la puna se puede asegurar que el Cerro de los Siete Colores fue hecho un día en el que las placas tectónicas se levantaron tacañas. ¿Siete colores, no más? Venga más al norte, suba un par de kilómetros más hacia el cielo.
No sé cómo explicarlo. Cuando estaba en preescolar nos hicieron hacer una manualidad con tizas de colores rayadas dentro de un frasco, lo que daba un resultado divino. Aquí me sentía inmerso en un frasco con mil variedades de tizas bajo un cielo que nunca, pero nunca está oscuro. Ni siquiera mantiene la lógica de ser celeste de día y negro de noche. No, señor. De día es azul, de noche hay tantas estrellas que la tierra se ilumina aunque haya luna nueva.
Por si fuera poco, llegamos un 8 de septiembre. Las calles adoquinadas se inundaron de velas amarillas en una peregrinación por la Virgen que parecía una postal animada, con el sol que ya había desaparecido del cielo unas horas antes, pero que aún pintaba de celeste y naranja el techo del planeta. Maravillas de la altura.
Conocimos La Cruz y fuimos a Yaví, donde existió un marquesado y donde aún la Iglesia muestra la obscenidad de la libre disponibilidad de oro de la zona en tiempos virreinales. Pero además de llevar en mi corazón a Santa Catalina por el resto de mis días, hay dos lugares que jamás se borrarán de mis memorias por distintos motivos. El primero tiene que ver con San Francisco.
Para definir la dificultad de acceso a esa escuela podríamos comenzar por lo básico: teníamos que ir en un Unimog verde con bandera argentina y conducido por un Gendarme. Y en tiempos en los que no existía el GPS, el chofer se guiaba por las coordenadas, un mapa y la consulta por radio en caso de necesidad.
En un momento todos notamos que llevábamos demasiado tiempo en línea recta por un paisaje que solo mostraba tierra plana y cactus, como en loop. Ni una llama perdida, una alpaquita olvidada, nada. Es entonces que el chofer decide realizar su consulta por radio: cuánto tiempo llevaba desde no sé cuál punto geográfico de referencia en dirección hacia cuál punto cardinal. Del otro lado se escuchó un insulto seguido de “vuelva urgente”. Y así es que por primera vez salí del país: con 16 años, sin mis padres, sin autorización, y en un vehículo militar. Durante aproximadamente una hora un contingente de adolescentes porteños invadió territorio boliviano.
Retomar el camino hacia San Francisco no fue más sencillo. En un punto hay que descender por una fosa. En Unimog. Imaginen una pared con una serie de rampas en las que a duras penas entran las ruedas y en las que, en cada esquina, el camión debe maniobrar y dar marcha atrás unas tres veces antes de continuar su descenso. Los que iban en el último lugar del tablón estaban entre pálidos y eufóricos. Abajo, solo el abismo. Luego se cruza el lecho del foso y recién ahí se toma la dimensión de lo que es estar aislado: muchos, pero muchos metros hacia arriba se puede ver la marca de agua en las paredes naturales que comprueban la fuerza de la temporada húmeda que comienza en noviembre. La escuela queda sin conexión hasta febrero. Marzo, tal vez.
Llegar a San Francisco fue mágico. O el altímetro estaba roto, o mi vista fallaba, pero yo estoy seguro de haber visto 4.200 metros de altura. “Traten de moverse con calma”, nos recomendaban los docentes que nos acompañaban. Y lo intentamos. Pero al bajar del camión estaban los alumnos del colegio con una pelota bajo el brazo. En una cancha de tamaño profesional. Recuerdo dos cosas: la primera es que, efectivamente, la pelota no dobla en la altura. Uno quiso pegarle con comba y el balón se fue en línea recta rumbo a Chile. La otra, que la altura siempre puede ser peor. Nos rotamos cada cinco minutos en el juego. Uno de los más atléticos ingresó por uno de los laterales y siguió al trote hasta el otro lateral donde cayó desmayado al piso.
Por la noche, ya de vuelta en Santa Catalina, vivimos uno de los momentos más locos. Tirados en una ladera al lado del colegio en el que dormíamos, mirábamos las estrellas de un cielo que nunca se pone negro del todo. De pronto, desde el horizonte comenzó a subir una nube con forma semi círculo. A los pocos minutos, era un círculo perfecto, dibujado con un compás astronómico que se elevaba enorme, imponente en el firmamento. No, no era una nube con forma de disco: un círculo. Como si Dios le hubiera dado una bocanada a un cigarrillo gigante para jugar a hacer aros de humo. Se veían las estrellas por dentro y por fuera.
Nunca jamás en la vida volví a ver algo similar y es interminable la cantidad de factores de presión atmosférica, viento, temperatura y condiciones geográficas que deben darse simultáneamente para que ese fenómeno ocurra. No daré nombres por si ya son padres, pero recuerdo que uno de mis compañeros corrió a buscar a un docente y mencionó, pálido, la palabra “ovni”. Esa misma noche nos revisaron todas las mochilas. Adiós, café al coñac.
Pero vayamos al punto que aún me pone melancólico. Hay un lugar en el mundo llamado Casira. Y Casira tiene una escuela donde, como en todas las demás, muchos niños pasan varios meses al año. ¿Motivos? Todos.
Contexto II
El viaje más soñado de mi vida –hasta entonces– comenzó con el pie izquierdo. La noche anterior mi perro, mi único amigo desde mis diez años, aprovechó un descuido y salió al galope atroz en medio de una lluvia. Nos dividimos en cuadrillas y no hubo forma de hallarlo. Nunca había sabido de desesperación similar hasta que me encontré parado en medio del puente peatonal que cruza la autopista Dellepiane para ver si lo encontraba arrollado. No fue el caso.
A mis padres les costó muchísimo convencerme de que fuera igual de viaje, que ellos seguirían con la búsqueda los días siguientes. No quería, pero lo hice.
Cada vez que volvíamos a Santa Catalina iba al teléfono público para pedir novedades, siempre con el mismo resultado negativo. Y así llegué a Casira.
Al bajar del camión nos pidieron que fuéramos “padrinos por un día” de algunos de los chicos. La idea era que cada uno de nosotros convivamos e intercambiemos historias con ellos. Y a mí me eligió Vilma. Ella tenía 9 años y dormía en el colegio algunas semanas. Fuimos a caminar por la zona y, mientras veía que mis amigos hacían lo suyo, yo comenzaba a interactuar con mi flamante amiguilla.
Su historia movió tantas cosas en mi cabeza que debo haber sentido algún sismo. Su madre había fallecido con ella muy pequeña y Vilma estaba a cargo de su hermana mayor, de 16 años. Eso cuando su padre trabajaba en la zona. Como buen cazador de empleos golondrinas, pasaba más meses del años fuera de su pueblo que en casa. Unos meses con el algodón en Chaco, otros con la vid en el Cuyo, y así.
Al escuchar la función de la hermana mayor de Vilma me cae una ficha que no había registrado en ninguno de los colegios anteriores. Miro a mi alrededor: los únicos adolescentes somos nosotros, los porteños. Es como si a los doce años se produjera un fenómeno físico y se convirtieran en adultos. No están, se van a trabajar.
Yo, al borde de terminar la secundaria, aún no sabía qué hacer con mi vida. Y me faltaba tiempo para darme cuenta que los planes son esas cosas que uno hace mientras el destino nos lleva a flamear por lugares que no esperamos. De hecho, aquí me tienen en la escritura luego de haber dedicado una buena porción de años de mi vida a estudiar cualquier otra cosa.
Vilma, sin embargo, con casi la mitad de mi edad sabía qué quería ser. O al menos tenía una motivación para serlo, que ya es muchísimo más que todas esas cosas que nos cargamos sin saber bien para qué. Vilma quería ser veterinaria. ¿Motivo? El cabrito es el sustento de vida, la fuente de lácteos, la riqueza de una familia y la mascota de un niño. Todo en un bicho. Y ella quería cuidar de sus cabritos más de lo que ya lo hacía.
–Pero imagino que tenés algún deseo para ahora- le pregunté con la intención de traerla un poquito al mundo de la infancia.
–Una Barbie. Cualquier Barbie. Nunca ví una, solo en la tele.
Las publicidades siempre tuvieron el mismo problema al generar el deseo: todos podemos desear las mismas cosas, no todos podemos obtenerlas. Ese día lo comprendí con tanto énfasis que un poco me avergonzó. Por mí, por sentirme el más porteño de los porteños a pesar de haber crecido en un barrio del Estado. Por abrir una canilla y elegir si quiero agua fría o caliente, por perder tiempo en elegir qué par de zapatillas ponerme el sábado por la noche, por enojarme cuando no conseguía pilas no alcalinas para el Walkman.
Vilma comenzó la escuela ese mismo año que la conocí. Para septiembre no solo había aprendido a leer y escribir su propio nombre, sino que había alcanzado a todos y estaba por terminar tercer grado. Su nivel de cultura general me asustaba y me preguntó qué tan seguido visitaba determinados puntos turísticos de Buenos Aires que, a rigor de la verdad, yo no había pisado en años. Cuando le conté que nunca me había sacado una foto con el Obelisco creo que estuvo a punto de darme una palmada en el hombro. O un sopapo, depende de lo que le haya pasado por la cabeza.
Al caer la noche nos despedimos. Ella me deseó buen viaje, pero le recordé que todavía debía soportarme un día más. Hizo una mueca y se retiró. Uno de los docentes me dijo que era una chica muy poco confiada con la vida. “Me jodés”, debo haber respondido, o algún comentario sarcástico por el estilo.
Al llegar a Santa Catalina no llegué a tomar el tubo del teléfono público. Me quebré. No hablo de emocionarme, no me refiero a llanto. ¿Vieron cuando uno se ahoga y no entra el aire ni logra salir? ¿Cuándo nos quedamos paralizados en el intento de emitir alguna palabra para que nos entiendan y solo conseguimos algún sonido gutural con esfuerzo? ¿Cuando nos convertimos en un espectáculo grotesco en el que las mucosidades se mezclan con la baba en una catarata de fluidos de dolor? Eso. Me vaciaba delante de dos o tres compañeros que aún no logro recordar si eran Gonzalo, Juan Andrés, Sebastián, el otro Nicolás, el Chino, o todos juntos.
Al día siguiente Vilma era otra. El abrazo que me dio aún lo siento. El intercambio fue tan fluido que parecíamos desesperados por querer saber más y más uno del otro. Me contó que con su hermana eran muy buenas con la alfarería, yo le conté cómo era el mar y hasta recuerdo alguna broma sobre mi música. En mi mochila tenía varios cassettes de Charly, Alta Suciedad de Calamaro, Fabulosos Calavera, OK Computer de Radiohead y Despedazado por mil partes de La Renga. “Te falta uno de Ráfaga”, me dijo con la primera risa a boca de jarro que le escuché.
¿Hace falta describir la despedida? Solo voy a decir que nunca hubo tanto silencio en un grupo de adolescentes en la historia de la humanidad. Cada tanto nos cruzábamos las miradas solo para corroborar que todos, absolutamente todos estábamos con los ojos rojos y los pómulos irritados de tanta humedad lagrimal.
Podría abundar aún más en lo turístico, ya que habrán notado que obvié todas las ciudades que atravesamos para llegar a la frontera. A la ida: Venado Tuerto, Córdoba, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Purmamarca, Humahuaca, La Quiaca… A la vuelta, solo recuerdo la imagen de ingresar a la ciudad de Salta en descenso con el sol que desaparece y el valle completamente iluminado. Todos lugares hermosos, que se deben visitar más de una vez en la vida y a los que son fáciles de llegar con un mínimo de planificación.
Ahora, meterse en esos lugares tan alejados de todo lo que damos por sentado, es algo que agradezco que no se haya convertido en un boom turístico. De puro egoísmo, no más. Quiero que esos lugares sean míos, de un grupo selecto de personas que nos reconocemos con el simple hecho de mencionar dos o tres nombres de pueblos. Y cuyas imágenes quedarán grabadas de por vida en nuestras retinas, en parte por el impacto en nuestras vidas, en parte porque solo contaba con una Kodak de 50 pesos y un rollo de 36 fotos.
Cuando llegué a Buenos Aires tuve que lidiar con dos problemas. Mientras salía todos los días a tocar timbres cada vez más lejos con fotos de mi perro en la mano, debía explicarle a mi padre que no era una buena idea y que hasta configuraba una falta de respeto la sola mención de adoptar a Vilma. Que tiene familia, tiene cultura y no es una muchacha perdida en una encomienda del Imperio Español.
El otro problema era cómo me las arreglaba para enviarle una Barbie. Sabía que todavía no habían llegado todas las donaciones que se acumulan cada año, con lo cual me quedaba una chance. Preparé una caja llena de peluches. Y una Barbie. Y como mis abuelos vieron que todo lo compraba con mis ahorros, decidieron pagarlos ellos. Así que compré a escondidas un Ken. ¿Por qué no?
Un año después, con la vuelta de los chicos que viajaron en 1999, me llegó la misma caja que envié. Pensé que no la habían podido entregar. Decepcionado, y sin levantarla del piso, la abrí solo para lagrimear, pero esta vez de emoción. Adentro estaba llena de artesanías, hechas por la hermana de Vilma y algunas por ella misma. Había una carta escrita por ella. Obviamente, sin un solo error de ortografía a sus diez años.
De esas épocas sin Internet ni redes sociales pasé al interrogante que me acompañó durante más de una década. Hasta que volví a vincularme con algunos de mis compañeros de la secundaria que todavía forman parte del mundo de los viajes a la frontera.
Mi historia no podía terminar mejor. Vilma fue la abanderada hasta que terminó la secundaria. Sí, la secundaria. Hoy es una mujer de 34 años, pero lo último que supe de ella es que se había ido a trabajar a La Quiaca a los 19 años.
O tal vez eso es lo que me contaron para que me sienta bien. Les miento si les niego que intenté buscarla de algún modo solo para saber qué es de su vida. Y para contarle cómo cambió la mía.
En fin. Cómo les decía, ese es el motivo por el cual nunca más comí cabrito.
Gracias por haber leído.
Y ojalá llegue a vos, Vilma.