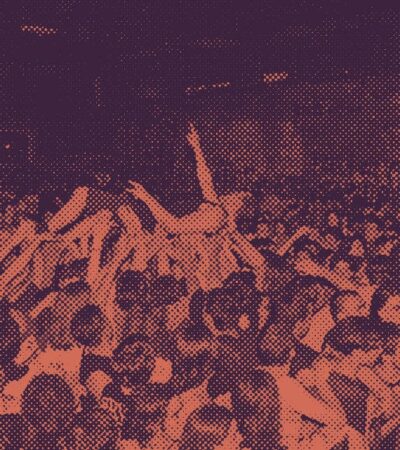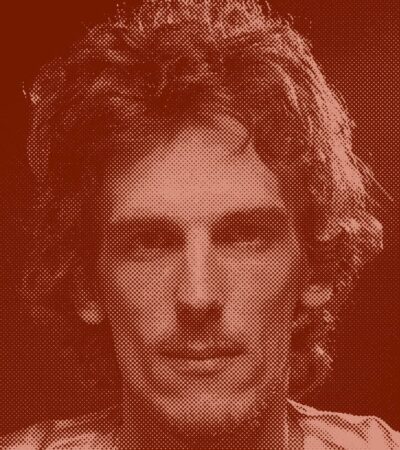El martes me reencontré después de mil años con una conocida de quien había perdido todo rastro. Apareció así, de la nada, perdida en el timeline de Chuider. Palabras van, palabras vienen, la pregunta obvia llegó: ¿Dónde te habías metido? La respuesta, dicha con un dejo de vergüenza que podía percibirse a través de las letras, me dejó pasmado, pero no por lo sorpresivo, sino por verme reflejado en algo de lo que todos creen saber y pocos vivimos en carne propia.
-|-
En noviembre de 2013 pensé que moría. En la cola del supermercado, mientras un desconocido me daba charla de cosas que me importaban entre poco y el suicidio, tuve un subidón de energía imposible de explicar, acompañado de sudoración fría, una presión en el pecho apabullante y una sensación de desmayo que nunca llega. ¿Viste cuando te agarra un estornudo que nunca se desencadena? Bueno, pero a nivel «la quedo acá mismo». No sabía si salir corriendo a una guardia, llamar al 911 o borrar las páginas porno del buscador.
Te estás muriendo y se aparece la voz de tu madre recordándote todas las veces que te dijo que usaras medias sanas por si terminás en el hospital. Tu conciencia pasa a un segundo plano, como en esos sueños en los que te ves desde arriba. Una voz en off que te grita que no, que no te estás muriendo, que no tenés nada, pero no sabe explicarte qué te pasa. A los diez minutos, una sensación de calma te invade.
Y el sueño, pesado, pesado sueño de un agotamiento físico propio de quien corrió una maratón.
Después vino el segundo episodio, aproximadamente a un mes del primero, mientras finalizaba una entrevista que nunca publiqué. El lugar público –un bar– potenciaba el efecto de estar haciendo el ridículo de morir delante de todos. ¿Hay acaso algo más indigno que palmar frente a un grupo de desconocidos? No veo nada simpático en convertirte en el chiste de humor negro de un asado. «¿Podés creer que el gordo se murió en medio de la merienda?».
Opción A: salir cuanto antes del lugar. Opción B: no hay opción B. Salí corriendo, caminé lo más rápido que pude sin mirar a dónde. Crucé Scalabrini Ortiz sin mirar ni el semáforo y un interno del 15 casi me lleva de paseo hasta Pacheco. No ver, no pensar. Otra vez la voz en off, tu propia conciencia tratando de gritar desde la razón cosas lógicas como que, si estuvieras con un infarto, difícilmente hubieras podido gambetear al bondi, correr y esas cosas.
Y pasó. Y nuevamente el sueño, el pesado, denso, gigante sueño.
Para el tercer episodio estaba en un subte no tan abarrotado de gente. O sea: lleno, pero se podía respirar. Nuevamente rodeado de extraños comencé a sentir un subidón de energía que me obligó a poner de pie mientras aspiraba aire como quien sale de bucear en apnea. El hombre que estaba parado frente a mí me agradeció el asiento y el resto fue lo mismo de siempre: el consciente que se esfuma y se convierte en un testigo impotente frente a la sinrazón de lo inexplicable.
Al llegar a casa tenía de visita a mi prima. Fue ella quien me dijo qué era lo que me estaba pasando. Sí, mirá si iba a ir a consultar a un médico para que me ponga el sello INSANO en la frente.
Con mi psicóloga de vacaciones, resumiré que el cuarto episodio pasó sin pena ni gloria como los anteriores, pero fue en el quinto cuando decidí ir a atenderme con lo poco que quedaba de razón en mi cabeza. Estaba sentado en una parrilla y ya había encargado las mollejas cuando el subidón comenzó. Sabía lo que pasaría y me encontraba en un lugar abarrotado. Pagué como pude y me subí al primer taxi que me hizo caso –no hay forma de diferenciar a un loquito de un ebrio a simple vista– y así, luego de que la camarera me acercara corriendo un paquete, me dirigí a la guardia con mi ataque inexplicable. Y una porción de mollejas.
La paranoia hace estragos. Paranoia por sentir que te estás muriendo, paranoia porque se están dando cuenta los que te rodean, paranoia en su más simple acepción. Y ahí, en la guardia, mientras aún no baja el ataque, te agarra la paranoia médica: seguro me estoy muriendo. Y si no me estoy muriendo, me van a pedir análisis y ahí se van a dar cuenta de que me emborraché en la Nochebuena de 1999, o que fui fumador pasivo de marihuana en los cientos de recitales acumulados. Seguro me tildarán de drogón. O por ahí tengo suerte y sólo me estoy muriendo. ¿Y si me muero y le dicen a mi familia que fue por drogón? ¿Qué ropa interior me puse? ¿Qué hago con las mollejas?
Dos horas después, con los análisis que dieron normales en todos los niveles, apareció una psiquiatra para darme unas pastillas que nunca en la vida había tomado y derivarme con algún colega para tratar lo que me estaba pasando.
El Ataque de Pánico es una situación en la que se manifiesta una reacción sobreexagerada e incomprensible hacia una situación de riesgo irracional. El Trastorno Obsesivo Compulsivo es un comportamiento repetitivo y constante que no siempre está relacionado con manifestaciones exteriorizadas. Y el Trastorno de Ansiedad Generalizada (de ahora en más, el amigo TAG) es la conjunción de todos ellos. Eso es lo que me tocó en gracia. Y es todo un tema, porque pega lo físico, lo hipocondríaco, lo psicosomático y el drama novelero. ¿Subió el dólar? Terminaré pidiendo monedas en la calle. ¿No llegué a contestar una llamada del trabajo? Me echan. ¿No pasa nada? No estoy prestando la suficiente atención y en cualquier momento me pasará algo grave. A mí.
Cada quien tiene su receta para comenzar a transitar el camino hacia alguna supuesta cura. El médico, por ejemplo, opta por doparte hasta el apellido con una dosis tamaño deuda externa de benzodiacepinas. Yo, que nunca había tomado más que un diclofenac con miorelajante por alguna contractura, me encontré sumido en una bolsa de piel, músculos y huesos que arrastraba los pies al ritmo de cinco miligramos diarios de clonazepam. La lentitud se apodera de tu vida pero los ataques de pánico desaparecen.
Los amigos o conocidos, en cambio, comienzan a darte sus pareceres. Uno te dice que tuvo un ataque de pánico esa tarde porque perdió el colectivo, llovía y ningún taxi le paraba. Andá a explicarle que habrá tenido un ataque de bronca con un pico de angustia. Otro te dice que él es re obsesivo y tiene que acomodar las medias por colores, que no es tan grave. Resulta en vano aclararle que un verdadero TOC puede llegar a arruinar tus relaciones y tu vida cotidiana por pelotudeces como quedarte esperando a que el reloj dé una hora cuya suma de dígitos arroje uno que no sea de mala suerte. Otro te pide que no seas exagerado, que él también se siente incómodo en lugares cerrados con muchas personas. Es al pedo preguntarle si alguna vez sintió morirse realmente por estar así.
A ello me refiero con las palabras: estar angustiado no es un ataque de pánico, del mismo modo que ser obsesivo con la limpieza o el orden no configuran TOCs y una fobia no es sencillamente un rechazo a algo que no te gusta. Y para culminar este diccionario: un TAG no es solamente estar ansioso.
Sacudís la patita como si tuvieras Parkinson a la velocidad de la luz, contás números pares por si las moscas, le escapás a la vida social, comenzás a salir cada vez menos y el resultado es obvio: Depresión. Así, con mayúscula.
La primera vez que me dijeron que tenía un cuadro depresivo lo tomé como algo lógico: llevaba una semana sin querer salir de la cama y no por cansancio. Es curioso el quilombo que existe en la cabeza que ni ella se pone de acuerdo: el ataque de pánico es un miedo atroz a morirse y la depresión es ya no tener ganas de vivir, pero ambos son síntomas de un mismo trastorno. Es como esos medicamentos para el dolor de cabeza que como efecto secundario puede traer dolor de cabeza. Bueno, en las pastillas antidepresivas ocurre exactamente eso: pueden provocar depresión. ¿Cómo lo compensan? Más benzodiacepinas. Y así tu pastillero se va convirtiendo en el de un anciano y el celular comienza a sonar con alarmas claves.
Tus padres se dividen entre la negación y la relativización. Es imposible asumir que tenés un hijo trastornado porque, culturalmente, una enfermedad mental es ser un loco. Como si uno perdiera conexión con la realidad que lo rodea. Los que no son tan cercanos boyan entre la condescendencia, el rechazo o el consejo extraño: «Tenés que hacer ejercicio», «empezá yoga», «se arregla respirando bien», «¿probaste con marihuana?». Como si uno tuviera tiempo y ganas, como si al psiquiatra no se le hubiera ocurrido una solución mejor con sus seis años de estudios universitarios.
Sé que algunos lo hacen para quedar bien con ellos mismos y que otros lo dicen porque realmente quieren verte bien. Pero la verdad es que no ayuda. Piensen por un minuto lo que sería un sujeto con TAG incipiente en una sesión de yoga: si no se duerme por dopado, entra en crisis de nervios al tener que controlar su respiración rodeado de personas que desconoce en un lugar que le resulta extraño. ¿A algunos les resultó? Puede ser, pero no es la regla.
A cada uno los problemas lo afectan en base a las herramientes de las que dispone. Y una persona con TAG se quedó sin herramientas, ya que no puede controlar su propio cuerpo. Y les puedo asegurar que no hay situación de mayor desamparo que sentir que la cabeza nos juega en contra.
Lo que sí me ha dado resultado es el «Amigo S.O.S.». Para este tipo de procedimiento es necesario contar con una persona lo suficientemente al pedo –y que te aprecie bastante– como para salir corriendo a buscarte en cuanto entrás en crisis. Porque faltó aclarar que ni toda la batería de pastillas puede evitar una crisis de ansiedad. Podrán cortar los ataques de pánico, pero la crisis de ansiedad, esa precuela que anticipa la tormenta, permanece.
El mecanismo es sencillo si aplico un ejemplo: me veo obligado por recomendación profesional a concurrir a lugares con gente medianamente conocida, como para forzar de a poquito la reinserción social. Llego al lugar, mucha gente querida, qué grato momento, qué bueno que vine, varios desconocidos, subsuelo, poca luz, y ése quien es, qué me está mirando, tengo calor, me falta el aire, debe hacer calor, eso o me estoy muriendo, sube, sube, sube… Antes de perder la cordura por completo, tomo el teléfono y mando un SMS (sí, SMS para garantizarme que llegue aunque no tenga Internet) que dice, sencillamente, «SOS» y la dirección. Como la anécdota es real, a los cinco minutos de enviado el SMS mi amigo se estaba tirando con el taxi prácticamente en movimiento. Evidentemente, aún no estaba listo para volver al ruedo.
Luego viene la aceptación, parte del trabajo de la terapia –no todo son drogas, estimados– que lleva a comprender que probablemente uno sea un ermitaño y los lugares públicos generen estrés. Y si hay algo que no marida con el TAG es el estrés. Muchos consideran un buen plan de sábado a la noche quedarse en el sillón viendo Netflix mientras comen pizza de la caja apoyada sobre la panza. Si hubiera existido Netflix en los noventa probablemente no habría terminado ni la escuela, dado que ese plan siempre me pareció mejor opción que interactuar con desconocidos, medianamente conocidos o, el peor de los casos, conocidos indeseables.
Limitar las situaciones de estrés lleva a minimizar los casos de crisis. El resto del cupo de estrés se lo dejamos al trabajo, porque con algo hay que pagar las pastillas.
Como buen péndulo, tratar la hipocondría –paranoia al fin– puede llevarnos de un extremo al otro. Y así como una vez llamé al servicio de toxicología porque había tomado demasiado Uvasal –no, no es joda– podemos encontrar casos en los que no prestemos atención a un dolor hasta terminar internados, lo cual tampoco fue joda. Si duele y no hay causa aparente, al médico.
Para redondear esta suerte de catarsis me permito ir con algo aún más personal. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos el 9% de la población mundial sufrirá en algún momento de su vida alguna crisis asociada a la ansiedad en una proporción en la que dos de cada tres serán mujeres. De ese 9%, sólo un cuarto desarrollará TAG. Muchos podrán tener un ataque de pánico a lo largo de su vida, pero pocos TAG. Al menos diagnosticado. Este dato podría hacerme sentir especial, pero me ha colocado en un lugar de marciano.
Durante años sólo hubo pocas personas de mi entorno que sabían de mi situación. Con el tiempo comencé a naturalizarlo sin importarme los comentarios a mis espaldas. Porque sí, estimado lector: si tenés un trastorno mental, técnicamente sos paciente psiquiátrico, algo que cualquier pelotudo con poder de daño puede utilizar para tratarte como tal y tildarte de demente aunque tengas una licencia por estrés. O lo que es peor y más frecuente: tratarte de loquito para descalificarte en una discusión, como si tener razón y estar loco fueran la misma cosa.
Hoy me permito hablarlo abiertamente por primera vez porque no siento que me exponga ni mucho menos. No es una cuestión de mi vida íntima, es lo que soy las 24 horas. Llevo cinco años conviviendo con el TAG. En este lustro he estado más medicado, menos medicado, sin medicación, nuevamente medicado, pasé por un psiquiatra que no sabía ni mi nombre y sólo me daba recetas, otro que parecía egresado del Instituto Superior Rímolo, y así hasta que encontré al ideal. Pasé por momentos en los que comía vorazmente, tiempos en los que no tenía hambre, épocas en las que quería hacer de todo para estar mejor, épocas en las que quería mandar todo a la mierda, momentos de mayor vida social y momentos de aislamiento total. Odié y amé a las pastillas, detesté profundamente tener momentos de crisis de ansiedad en momentos de relax o de felicidad y, lo peor de todo, desprecié y desprecio aún los olvidos aleatorios, las fallas random de la memoria.
Y también he atravesado tres pozos depresivos y problemas de salud física varios, entre ellos uno que me llevó a perder 34 kilos. Algún lado positivo debía existir. Pero desde hace ya bastante tiempo lo llevo con la esperanza cierta –la del que espera– de que en algún momento todo esto pase.
Y si se preguntan por qué estoy escribiendo estas líneas, la respuesta es simple: porque nadie le da la pelota suficiente y todos tienen la solución mágica. También porque vi que, nuevamente, una persona comienza a caminar la senda del TAG y siente todos los miedos que yo ya sentí. Y todavía le espera enfrentarse a la discriminación del «loquito». Sí, hay gente que aprovecha tu trastorno para validar lo que siempre prejuzgó, esos que creen que la personalidad y la locura son la misma cosa y dan a entender que un TAG es una enfermedad mental grave peligrosa para terceros. Y te lo hacen saber.
De hecho, no recuerdo cuántas veces ocurrió, pero hubo una puntual en la que comencé a responder: