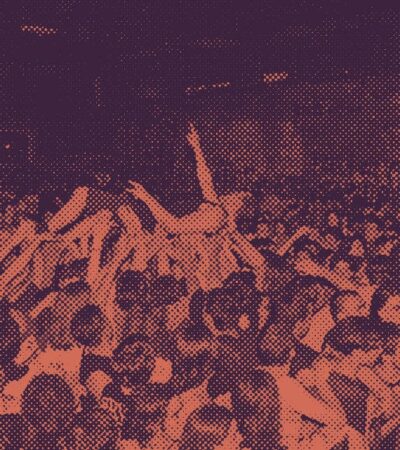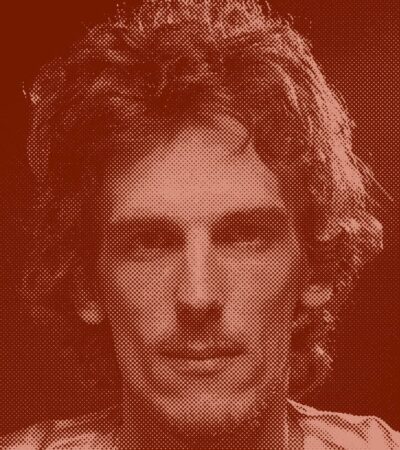Diría que recuerdo cuándo fue, pero mentiría. Me cuesta reconocer si ocurrió en 1988 o en 1989, pero estoy seguro de que pasó en Semana Santa de alguno de esos dos años. Con mi familia partimos hacia Junín junto con abuelos maternos y un hermano de mi madre. El hospedaje: la casa de un primo de mi abuelo y toda su familia. Éramos muchos, sí. Y no recuerdo casi nada de todo el fin de semana a excepción de una serie de momentos en torno a un hecho puntual: el tornado que nos sacudió.
No tengo fotos, no era lo habitual. Mucho menos tengo grabaciones de video. Todo está en mi cabeza y ya es todo un tema en sí mismo: la memoria es maleable. Tan maleable que hay eventos que podemos borrar del todo sin que podamos hacer nada, conscientemente, para evitar que esto ocurra.
Muchos años después, en 2022, un dispositivo que no existía quince años antes –ni en sueños futurísticos en a finales de la década de 1980– me sirvió para reventar su memoria física de imágenes y videos que no quiero que se borren de mi memoria humana. A veces creo que detrás de los chistes que hacemos los millennials sobre “menos mal que el rollo es de treinta y seis”, se esconde esa necesidad de tomar todas las fotos que podamos para compensar todas las que no pudimos tomar. Desconfiamos de nuestra memoria, evidentemente.
Ahí, en un Centro de Exposiciones ubicado en las afueras de Varsovia, el gobierno polaco montó uno de los tantos centros de refugiados para el hospedaje temporal de los habitantes de Ucrania que huían de la tragedia. Corrijo: que decidieron elegir entre una tragedia menor sobre una mayor; entre la expatriación segura versus una supervivencia puesta en riesgo.
Inmensos pabellones repletos de camastros, oficinas precarias reconvertidas en consultorios médicos, un universo de personas con bolsos y alguna que otra valija. Y perros. Que los niños pasen a toda velocidad sobre sus monopatines no quita lo trágico del asunto: juegan, pero no ríen. ¿Juegan, entonces?
Entre tantas criaturas vi a uno totalmente aislado, con su mirada al piso y la visera de la gorra colocada de esa forma en la que se puede esconder la mirada. Algo me impulsó a hacer no sé qué. Su gorro con motivo de Chase, el perro miembro 02 de los Paw Patrol me incita a ofrecerle un llavero pulsera de caucho con la figura de Rubble, el miembro número 06 de la misma patrulla. Rubble es un bulldog. Uno inglés. Cosas que uno lleva encima cuando se va de casa por un tiempo.
Con un gesto entendí que debía acompañarlo a donde se encontraba su madre. Pidió permiso para conservarlo. Al rato lo veo inspeccionar el juguete. Con la misma cara de desconcierto, pero al menos con la motricidad puesta en otra actividad.
Detrás de él, una señora en silla de ruedas espera a ser anotada para embarcar en el vuelo que la trasladará a Canadá. Detrás de ella, su vida: una valija, un bolso, una mochila, una jaulita con un perro que transmite todo el pánico que su humana disimula. A su lado, una mujer y su marido que metieron la vida de ellos y la de sus dos hijos en un puñado de valijas y mochilas. Entre ellas asoma un oso de peluche que es imposible que pertenezca a alguna de sus hijas. Ya saben, cuando éramos chicos los peluches tenían menos calidad. Y ni que hablar en el mundo soviético.
En casa tengo discos sin escuchar. Vinilos que aún no fueron puestos a girar en la bandeja. No están ahí por lo que implican para la banda de sonido de mi vida. Los tengo porque significan una foto de un momento que no pude fotografiar. O sea: no son lo que son, sino lo que representan para mi memoria.
No hay videos míos de mi infancia, al igual que lo que le sucede a la mayoría de la gente de mi generación. Para mis padres fue aún peor. Y ni que hablar de mis abuelos, que contaban con dos o tres fotos, no más. Las típicas: el bebé con las nalgas al aire que sonríe, la primera comunión y una más de algún momento random, en un estudio fotográfico, con una tela de fondo como todo motivo.
¿Y sus propios padres? ¿Cómo conservaban su memoria quienes no tenían una foto para oler, saborear, abrazar y besar con los ojos en un viaje en el tiempo en el que no existen la muerte ni las distancias?
Soy un acumulador de recuerdos, también. Desde que supe que son como archivos que vuelven a reescribirse cada vez que los sacamos de su fichero en el cerebro, trato de no rememorar los más queridos. Puede parecer una tortura. A mí me asusta olvidarlos.
La experiencia de Junín fue tan caótica que en mi cabeza se construyó una película que no coincide en un todo con la de mis padres. En teoría, nadie sabía del tornado, simplemente se largó una tormenta. Mi padre y el primo de mi abuelo decidieron salir con uno de los autos para buscar una pizzería. Según sus propios relatos, al poco tiempo frenaron porque no podían ver y decidieron pegar la vuelta. Al girar notaron un cordonazo. O sea: habían frenado justo antes de comerse la rotonda de frente.
Volvieron a la casa empapados, pero es lo de menos. Yo recuerdo lo que mi padre me contó y él tuvo que escucharlo de mi boca muchos años después para recordarlo. ¿La verdad? Ya se perdió en un mar de fe: creemos o no creemos que ocurrió así.
Cuando ese coso que pensé que era un termómetro se desplomó, alguien dijo “bueno, vamos todos para el sótano”. Un sótano. Como citadino, el concepto de sótano era algo de películas, ese lugar donde la gente se refugia ante un peligro. Debo reconocer que tenía sus comodidades. Al menos teníamos sillas. ¿O eran sillones? Y había alguna mesa. O una tabla sobre caballetes, quién sabe a esta altura. Ni siquiera recuerdo qué comimos, si al fin y al cabo mi padre volvió con las manos vacías. Mi madre dirá que pasamos la noche con galletitas de sémola, surtidas dulces y sanguchitos. Pero mi hermana afirma que eso se lo dije yo a mi mamá hace unos diez años cuando la que no recordaba era ella.
Una de las pocas cosas en las que todos los consultados coincidimos es en la película que tuvimos que ver: Había una vez un circo. Mi abuela podía no llegar a recordar el título, pero al menos sabía que era “esa de Gabi, Fofó y Miliki con la nena”. La nena era Andrea del Boca, así que estamos en sintonía todos. Hasta que se cortó la luz.
Del resto de la noche no recuerdo nada más que la penumbra de las velas. Puede que, como todo niño de esa edad, haya llegado un punto en el que quedé dormido. Sin embargo, hay otros recuerdos que no recuerdo si los recuerdo yo o fueron asimilados. Uno de ellos es la ausencia de la ovejera de la familia. Había quedado afuera. Otro recuerdo que no recuerdo si lo recuerdo es que, tras el corte de luz, a alguien se le dio por abrir la puerta directa al jardín para chusmear qué pasó y que tuvieron que agarrarlo para que no salga disparado. Sí, es probable que sea una exageración de mi memoria que, al escucharla de niño, la asimiló como un niño asimila las historias. Y ahí quedó.
El tercero no se me olvida jamás. El eucalipto que cayó e interrumpió el servicio eléctrico se desplomó justo en el espacio existente entre los dos autos estacionados. Ni un solo rasguño en una distancia en la que sólo entraba el tronco del árbol tumbado. Y así, mientras mi padre se persignaba por el milagro, –supongo, no sé ni sabe– el tío fue por una motosierra al galpón solo para encontrarse a la ovejera refugiada.
En la puerta del pabellón en el que las organizaciones Solidaire y Open Arms registran a los refugiados que se dirigirán a Canadá, aparece una joven en un estado de conmoción nerviosa visible. Lo primero que hace es pedirnos una foto. Su teléfono, lo que queda de él, ya no sirve para tomar fotografías. Sin embargo, sí funciona para mostrarnos cómo era su vida unos meses atrás, en su ciudad natal. Tan solo una vida normal que, en este contexto, debe observar una y otra vez para saber que realmente existió.
En algún momento de la jornada –maldición, ya no recuerdo el orden de los sucesos– me acerco a Kim, que está en el piso y pinta con los niños. La miro reir, interactuar con las limitaciones del idioma, jugar, regalar abrazos. Después le preguntaré cómo hace para conservar la compostura, si yo estoy al borde del llanto. Con su mejor cara me dice que lo último que necesitan esos chicos son lágrimas.
Mientras me descargo afuera, lejos de cualquier mirada, pienso en la única foto que le tomaron a Kim hasta sus nueve años de vida: desnuda, en llanto vivo, quemada de arriba a abajo por el Napalm que se llevó la vida de su hermano menor. Si las fotos son formas de poder revivir momentos, no sé qué tan deseables son algunas de ellas.
Creo que tengo más fotos y videos tomados en Canadá que en el centro de refugiados polaco. Como si algo en mi cabeza me hubiera llevado a querer rememorar un final deseable antes que una película horrorosa. O quizá prefiera que mi cabeza se encargue de procesar la mayor parte de lo vivido en Polonia y dejar para las imágenes la recepción canadiense. Dios quiera que esos chicos no guarden registro de los peores meses de sus vidas.
No sé cómo quedó la casa de Junín, de hecho no la recuerdo. Sí tengo presente el tendal de postes tirados en el piso calle a calle mientras emprendíamos hacia la ciudad de Buenos Aires en medio de la tierra arrasada. Techos volados, árboles arrancados de raíz, cartelería inexistente y la pregunta de los adultos que aún rebota en mi cabeza: “¿Qué habrá pasado en el camping?”.
Sí recuerdo cuando se puso de moda el minimalismo hace unos poquitos años. Ya saben, ese documental en el que nos recomendaban desprendernos de absolutamente todo. ¿Qué nos queda más que nuestros recuerdos? Si me dijeran que uno puede confiar en ellos, bueno, vaya y pase. Pero no se puede confiar en nuestra memoria.
Desde que supe que cada vez que recordamos algo, ese recuerdo vuelve a inscribirse en nuestra cabeza, comencé a temer por mi historia. Recordar es como tomar algo de un fichero, leerlo, transcribir y guardar la transcripción. Si es que se guarda.
Ante ese panorama tengo miedo de decirles que aún recuerdo las voces de mis cuatro abuelos. Las de las bisabuelas se perdieron de tanto decir que me hablaban en dialetto. Cada tanto, en alguna perfumería, busco sus fragancias para saber si no se olvidaron. El día que dejen de producirse, habrá partido otro recuerdo humano más hasta que solo quede el nombre.
En un dejo de impertinencia, terminé por contaminar este texto varios días después de escribirlo. Así, mientras lo repasaba antes de publicarlo, se me cruzó por la mente si realmente hubo un tornado en Junín por aquellos años. Y ya saben, en estos tiempos que corren, es muy sencillo que alguien pueda corregirme. Recurrí al buscador. Lo busqué. Y lo encontré.
Ocurrió en 1989. Efectivamente fue en Semana Santa. También es cierto que fue catastrófico en costos materiales, energéticos y hasta se cobró dos vidas. Pero ahora sé que el tornado ocurrió la noche del Jueves Santo, algo que no tenía presente. O sea: pasé menos de 24 horas en Junín y volvimos al día siguiente. Y yo supuse que había estado unos días en esa casa de película norteamericana.

Por eso es que me cuesta abandonar algunos objetos inanimados. Sí, sé que son solo cosas, y hasta recuerdo a mi propia abuela desprenderse de todo tras enviudar. Hasta vendió esa casa. Sí, esa casa. Claro, era su pasado y le dolía.
Tuve en mi vida unas catorce mudanzas. Trece de ellas a partir entre los 18 y los 30 años de edad. No cuento con la fortuna de poder volver a la casa de mis viejos y rememorar cosas. Aunque perdí objetos que aún me duelen en una de esos cambios de techo –por la imagen que generaba para generaciones enteras de mi familia y porque eran míos y punto– todavía conservo cajas que me acompañan desde el primero de todos los viajes de un hogar a otro. Alguna que otra desde el primero. Y cuando las abro me encuentro con recuerdos que habían desaparecido. En un acto increíble se vuelven a formar imágenes en mi cabeza, instantáneas que comienzan a tomar movimiento, mientras mis manos se aniñan al tocarlos y comienzan a aparecer voces infantiles de mis hermanos, o de mis compañeros de colegio, aromas de comidas que ni sé cómo se llaman ni qué aspecto tenían. Me veo en una foto sobre la Aurorita plegable azul metalizada y mi mano toma mi rodilla izquierda. No duele, sonrío.
No creo que por conservar algunas cosas se viva en el pasado. Para mí, al menos para mí es una hermosa forma de revivir lo que otros hacen a través de videos o fotos que yo no tengo. Dicen que también es un síntoma de haber perdido mucho y puede que tengan algo de razón. ¿Quiénes lo dicen? No lo recuerdo, pero ahí está. Quizá fue mi propia cabeza, vaya a saber. Después de todo, puede que esté bueno que nuestros recuerdos ocupen espacio físico y dejen libre nuestra cabeza para nuevas experiencias.
También me entra la duda de si está bueno tener registro de todo lo que hacemos a lo largo de nuestras vidas. Agradecería que, al menos los recuerdos más traumáticos que he atravesado, desaparezcan de mi mente. Hay personas que realmente quiero olvidar, eventos que me encantaría que vengan con un botón de borrar, situaciones en las que me encantaría estar presente para cuidarme a mí mismo. Doy por sentado que algunos de esos eventos han ido a parar a la papelera de reciclaje, pero tampoco quiero ahondar demasiado, por las dudas de que los haya tirado adentro de un placard o debajo de la cama, esos lugares donde anidan los monstruos.
Quizá el exceso de información biográfica atente contra nosotros por una doble vía: la imposibilidad de quitarnos de encima lo que nos duele y la incapacidad de reconstruir nuestras historias con mejores guiones que aquellos que nos tocaron en suerte.
Me pongo a repasar el álbum de aquella experiencia desde Europa hacia el Occidente solo para saber si uno de todos los eventos entre los eventos lo soñé, lo viví o si, al vivirlo, lo exageré. Paso un video. El avión comienza a carretear para abandonar territorio europeo cuando comienza a escucharse el himno de Ucrania entonado por todos los pasajeros. Ninguno llora. Ninguno de los que ví, ninguno de los que capté con la cámara. Lamentablemente, no me grabé a mí mismo, así que puede que sí, que haya exagerado una parte de reacción emocional ante el acto.
Y todo en un dispositivo. Pienso que esos casi 300 humanos repartidos entre mujeres, niños y ancianos vienen con un par de valijas cada uno, en el mejor de los casos. ¿Qué recuerdos tendrán de sus hogares, de todo eso que fueron sus vidas hasta ese día en el que no pudieron tomar ninguna otra decisión que no fuera quedarse o partir? Los más jóvenes llevan sus vidas reflejadas en los archivos de un dispositivo que cabe en la palma de una mano.
De pronto, comienzan a generar sospechas esos costureros que uno nunca supo cuántos años tenían.
En fin, como les decía: hay un motivo crucial por el cual los eucaliptos no son los árboles indicados para zonas de tornados. No tienen raíces profundas. Cualquier viento los tira abajo.
Gracias por haber leído.